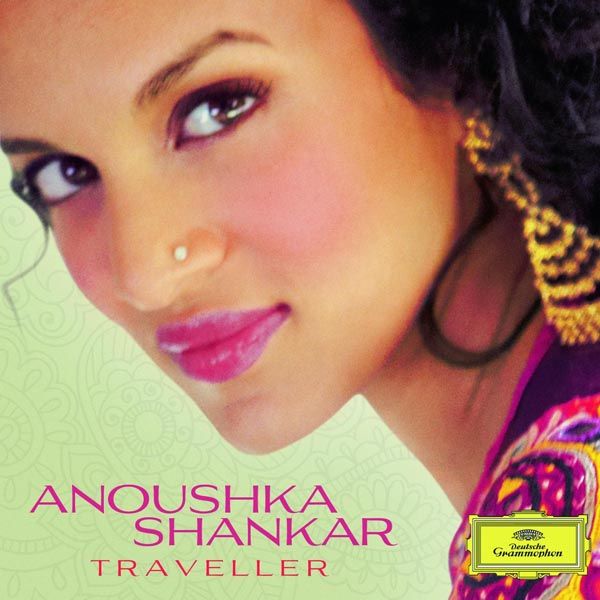Al principio permanece oculto, sin que ninguno de los tres ojos vean la luz. Los bólidos rodantes, del tamaño de una casa lo asustan y al salir del charco, pega un salto y sale volando.
Ahora sus dos pares de mil ojos a cada lado indican donde está la ponzoña que se derrumba por todos lados, como si fuera el fin de los días y en esos cúmulos de suciedad está su alimento. En el momento justo en el que ese extraño tubo se apresta a despedir el letal chorro de químicos, logra meterse en la cabeza del atacante.
Ahora su visión se reduce, pero al mismo tiempo se hace incomensurable. Encerrado en esa superficie triangular, el único ojo a su disposición contempla su obra satisfecho, alejado de todo y de todos, despreocupado de que escribirán de él. Se duerme y ya nada más sabe de nada, desentendiendose de los que lo pensaron y de lo que puedan hacer. Es improbable que se olviden de él, por lo que puede quedarse tranquilo y seguir con sus siesta en el altillo.
Allí arriba, en el último anaquel, unas páginas en las que se relatan horribles misterios de conos rugosos con indescifrables maneras de comunicarse entre sí, perturban la imaginación de ellos, que escuchan esas fantásticas narraciones. Ellos escuchan. ¿Podrán escucharlo como antes? Es lo que menos importa, su forma ya es imposible de retener. Él ya no está y su forma se sigue alterando, deteniendose solo en la piel de quienes siguen escuchándolo.